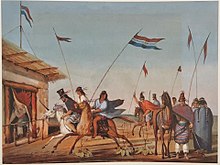Pueblo mapuche
[3] También se les llama araucanos (nombre dado por los españoles a los indígenas que habitaban la región histórica de Arauco)[4][5] y reches, especialmente en el siglo XVI.
Hasta el siglo XVIII, habría existido entre los integrantes de esta etnia la autodenominación che, 'gente'[18] o reche[18] 'gente verdadera'.
Sin embargo, la palabra awqa fue adoptada por los mapuches en la forma awka con el significado de 'indómito', 'salvaje'[22] o 'bravo'[23] y se la aplicaron a sí mismos.
[1] En Argentina, los mapuches son el pueblo indígena más numeroso, aunque su población es aproximadamente diez veces menor si se la compara con la de Chile.
El total del país dio como resultado 113 680 personas que se autorreconocieron mapuches, viviendo 13 430 de ellas en comunidades.
A fines de 2002, existían las siguientes comunidades rurales y urbanas:[49] Cañumil; Anekon Grande; Cerro Bandera (Quimey Piuke Mapuche); Quiñe Lemu (Los Repollos); Wri Trai; Tripay Antu; Ranquehue; Monguel Mamuell; Pehuenche (Arroyo Los Berros); Makunchao; Centro Mapuche Bariloche; Trenque Tuaiñ; San Antonio; Los Menucos; Putren Tuli Mahuida; Ngpun Kurrha; Peñi Mapu; Cerro Mesa-Anekon Chico; Lof Antual; Wefu Wechu (Cerro Alto); Cañadón Chileno; Lof Painefil; Cai – Viedma; Fiske Menuco; Kume Mapu; Aguada de Guerra; Tekel Mapu; Carri Lafquen Chico Maquinchao; Laguna Blanca; Río Chico; Yuquiche; Sierra Colorada.
Algunos estudios contemporáneos agrupan a los indígenas de habla mapuche en diferentes grupos según el territorio que ocupaban y ciertas diferencias culturales derivadas de esto; sin embargo, para ellos todos son mapuches, solo diferenciados según la lista a continuación, por el lugar geográfico donde se ubicaban.
[76] Este territorio se halla dividido en dos partes separadas por la cordillera de los Andes conocida como el Pire Mapu.
[80] Destacan los cuatro mencionados por el sacerdote y científico criollo Juan Ignacio Molina a fines del siglo XVIII.
[120] Además, los autores de dicho censo reconocen que las estimaciones variaban enormemente en sus tiempos, quince a ciento sesenta mil, prefiriendo una cifra intermedia.
[126] Por último, Bengoa cree que los mapuches debieron ser más de cien mil al inicio el siglo XIX, creciendo en las seis siguientes décadas hasta pasar los 150 000.
[141] Las crónicas mencionan que durante los años 1520, los dos hijos del inca Huayna Cápac, Huáscar y Atahualpa, se disputaron el Imperio en una encarnizada guerra civil, debilitando el ejército inca en territorio mapuche, lo cual los habría forzado a abandonar sus posiciones y a replegarse al norte para defender en mejores condiciones su territorio conquistado.
En su campaña, erigió diversos fuertes, llegando hasta la zona donde se encuentra el lago Villarrica y refundando la ciudad del mismo nombre.
[164] Para concentrar a los prisioneros se levantó un área cercada con alambre en Valcheta o Comarca del Río Chiquito, lugar que hasta poco antes había sido asiento de una comunidad gennakenk (puelche).
La investigadora Diana Lenton afirma que también "hubo campos de concentración en Chichinales, Rincón del Medio y Malargüe".
[173] A pesar de su impacto, las estadísticas sobre migración campo-ciudad mapuche han sido históricamente insuficientes y marcadas por políticas integracionistas que no los consideraron por su identidad indígena, sino como ciudadanos.
De esta manera el "movimiento mapuche" ingresó a la escena pública chilena, entremezclándose con la política y sus partidos; aunque siempre conservando su especificidad.
Durante la dictadura militar (1973-1990), los opositores a esta, en especial los grupos guerrilleros, fueron reprimidos de diversas maneras, incluyendo la tortura y la desaparición.
Paralelamente al Consejo, a fines 1989 varios grupos iniciaron tomas de tierra en Lumaco y otras zonas.
Las hermanas Berta Quintremán y Nicolasa Quintremán junto a otras familias mapuches-pehuenches que habitaban la zona se negaron a abandonar sus tierras, amparados en la nueva legislación que exigía la autorización de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) para poder permutar tierras indígenas.
Los informes de las entidades coincidían en criticar que se aplicaran a la protesta social leyes destinadas al combate contra el terrorismo.
Su idioma es el mapudungun, una lengua aglutinante polisintética que hasta ahora no se ha relacionado de modo satisfactorio con ninguna otra.
Las conductas matrimoniales que permitía este sistema de parentesco fueron interpretadas por los españoles como moralmente reprobables, otorgándoles un sentido negativo.
Actualmente la poligamia tradicional ya no existe entre los mapuches, aunque pueden persistir ciertas formas de vida conyugal compartida.
Las familias que conformaban un lof vivían en rucas vecinas y se ayudaban entre ellas; cada uno tenía como jefe a un lonco ('cabeza' en mapudungun).
Existieron tres butalmapus históricos principales: Actualmente en su organización social, a los grupos de familias cercanas ubicadas en un sector geográfico específico se les denomina comunidades.
En noviembre de 2007, se llevó a cabo la beatificación del primer mapuche, el joven argentino Ceferino Namuncurá (1886-1905).
Para ello interviene un chamán llamado machi, quien suele orar y cantar junto al enfermo, hasta entrar en trance (küymin), así como descubrir la causa de la enfermedad, que según la creencia se debe a maleficios o transgresiones.
Durante la segunda mitad del siglo XX numerosos poetas mapuches decidieron cruzar la frontera entre oralidad y escritura.
No obstante, sigue en crecimiento rápido, gracias en parte a los mapuches —un pueblo que sí tiene una valorización de sus raíces y quiere compartirla con el mundo—.