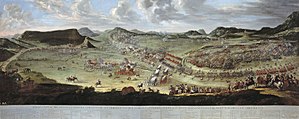Guerra de sucesión española
Si bien para 1701 España ya no era la potencia europea predominante, su imperio global todavía incluía los Países Bajos Españoles, grandes partes de Italia y América.
Los franceses mantuvieron la ventaja en las primeras etapas, pero se vieron obligados a adoptar una postura defensiva después de 1706.
En tanto una unión de España y Austria era tan mal recibida como una con Francia, el nuevo gobierno británico argumentó que no tenía sentido continuar.
Aunque Luis XIV logró colocar a su nieto en el trono español, Francia quedó económicamente agotada.
Durante décadas, y en particular en los años previos a su muerte —en noviembre de 1700— la cuestión sucesoria se convirtió en asunto internacional e hizo evidente que España constituía un botín tentador para las distintas potencias europeas.
Además, como el Gran Delfín era heredero también al trono francés, la reunión de ambas coronas hubiese significado, en la práctica, la unión de España —con su vasto imperio— y Francia bajo una misma dirección, en un momento en el que Francia era lo suficientemente fuerte como para poder imponerse como potencia hegemónica.
En la última década del siglo XVII, se extendió en la corte de Madrid una opinión favorable a que se convocasen las Cortes de Castilla para que resolvieran la cuestión sucesoria, si el rey Carlos II, como era previsible moría sin descendencia.
[11] En 1696, cuando Carlos II testó a favor de José Fernando de Baviera y, sobre todo, cuando en el año 1698 se conoció en Madrid la firma del Primer Tratado de Partición, que dejaba al archiduque Carlos únicamente con el Milanesado, se formó en la corte un «partido alemán» (o austracista) para presionar al rey para que cambiara su testamento en favor del segundo hijo del emperador.
[13] El «partido bávaro» del cardenal Portocarrero, al haberse quedado sin candidato, se acabó inclinando por Felipe de Anjou.
Si rechazaba el testamento y se atenía al Tratado de la Segunda Partición, la herencia (según los términos del testamento) pasaría a los Habsburgo y Francia tendría que luchar por las posesiones prometidas por el tratado.
Como recordó un memorial presentado por las instituciones catalanas: «en Cataluña quien hace las leyes es el rey con la corte» y «en las Cortes se disponen justísimas leyes con las cuales se asegura la justicia de los reyes y la obediencia de los vasallos».
También deseaban impedir que se unieran las fuerzas francesas con las del elector de Baviera, para lo cual reclutaron un ejército al mando del margrave Luis Guillermo de Baden, que tomó posiciones en el Rin superior frente a las fuerzas francesas mandadas por el mariscal Villars.
Duró trece horas pero al amanecer del día siguiente la flota francesa se retiró, con lo que Gibraltar continuó en manos de los aliados.
Según los términos del acuerdo, Inglaterra desembarcaría tropas en Cataluña, que unidas a las fuerzas catalanas lucharían en favor del pretendiente al trono español Carlos de Austria contra los ejércitos de Felipe V, comprometiéndose asimismo Inglaterra a mantener las leyes e instituciones propias catalanas.
[cita requerida] Valencia se declaró por Carlos III el 16 de diciembre, así que a finales de año, en Cataluña y Valencia, solo Alicante y Rosas permanecían fieles a Felipe V.
Felipe V cruzó la frontera francesa volviendo a entrar de nuevo en España por Pamplona.
[63] Cuando el archiduque Carlos hizo su segunda entrada en Madrid se dice que exclamó «Esta ciudad es un desierto» y decidió alojarse extramuros.
Se producían mesnadas voluntarias por los campos y ciudades de Castilla, que fueron organizadas en «cuerpos francos».
Felipe V salió con sus tropas sin perder tiempo en pos del ejército austracista, que había cometido el error de dividir sus fuerzas en la Alcarria.
Las conversaciones formales se abrieron en Utrecht en enero de 1712, sin que España fuese invitada a las mismas en este momento.
Luis XIV deseaba nombrar regente a su nieto Felipe, pero los británicos pusieron como condición indispensable para la paz que las coronas de España y Francia quedaran separadas.
En España se produjeron por aquellos días escaramuzas sin importancia, aunque se reafirmó el apoyo de Barcelona a Isabel Cristina, la esposa del archiduque Carlos, entonces ya emperador Carlos VI del Sacro Imperio, que se había quedado en la ciudad en calidad de regente y como garantía de que su marido no renunciaba a sus pretensiones sobre el trono español.
Las cesiones españolas al Sacro Imperio Romano Germánico no se harían efectivas hasta que Carlos VI renunciase a sus pretensiones.
Así, cuando en 1712 comenzaron las negociaciones de paz en Utrecht, Gran Bretaña planteó a Felipe V el «caso de los catalanes» y le pidió que conservase los fueros, a lo cual este se negó, aunque prometió una amnistía general.
Entonces Popoli inició un bloqueo marítimo, no demasiado eficaz, ya que era burlado por Mallorca, Cerdeña e Italia.
Además Felipe V concedía a la Compañía de Ostende importantes ventajas comerciales para que pudiera comerciar con las Indias españolas.
En contrapartida las concesiones comerciales prometidas a la Compañía de Ostende nunca se materializaron y acabó disolviéndose en 1731 por la presión británica.
Este último se quedó con las posesiones de la Monarquía Hispánica en Italia y en los Países Bajos, aunque Carlos VI no consiguió la Corona española.
Con todo ello se produjo, según Joaquim Albareda, «la conclusión política de la decadencia española».
[87] Según el historiador Juan Pablo Fusi, la nueva monarquía llevó a cabo reformas favorables de gran calado: se promovió la educación, el patronazgo de academias y se realzó la investigación científica, especialmente en las ciencias médicas y en matemáticas.