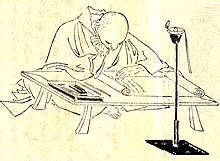Ensayo
El ensayo es un tipo de texto en prosa que explora, analiza, interpreta o evalúa un tema.
En países como Estados Unidos o Canadá, los ensayos se han convertido en una parte importante de la educación.
El ensayo, a diferencia del texto informativo, no posee una estructura definida ni sistematizada o compartimentada en apartados o lecciones, por lo que suele carecer de aparato crítico, bibliografía o notas, o estas son someras o sumarias (en el caso del ensayo escolar, es preciso aportar todas las fuentes); ya desde el Renacimiento se consideró un género más abierto que el medieval tractatus o tratado o que la suma, y se considera distinto a ellos no solo en su estructura libérrima y nada compartimentada en secciones, sino también por su voluntad artística de estilo y su subjetividad, ya que no pretende informar, sino persuadir o convencer del punto de vista del autor en el tratamiento de un tema que, como ya se ha dicho, no pretende agotar ni abordar sistemáticamente, como el tratado: de ahí su subjetividad, su carácter proteico y asistemático, su sentido artístico y su estructura flexible, que personaliza la materia.
En la Edad Contemporánea este tipo de obras ha llegado a alcanzar una posición central.
En la actualidad está definido como género literario, debido al lenguaje, muchas veces poético y cuidado que usan los autores, pero en realidad, el ensayo no siempre podrá clasificarse como tal.
Pero el desarrollo moderno y más configurado e importante del género ensayístico vino sobre todo con el modelo impartido por los canónicos Essais (1580) del escritor renacentista francés Michel de Montaigne, término que en francés significaba "tanteos, tentativas".
Melchiorre Cesarotti y Pietro Napoli Signorelli pueden citarse entre muchos otros italianos.
Ya en el siglo XIX, se cultiva generalmente en alemán; son en especial peculiares e influyentes Heine, Nietzsche, Oswald Spengler entre muchos otros.
En España son los más citados Juan Valera, Leopoldo Alas y Marcelino Menéndez Pelayo.
Un segundo ejemplo es Tsurezuregusa (Ensayos en ociosidad) escrito por el monje budista Yoshida Kenkō.
; Los temas literarios y su interpretación, 1924 etc.), Ramón Gómez de la Serna (La utopía, 1909; El concepto de nueva literatura, 1909; El rastro, 1915; Ismos, 1931), José Bergamín (La cabeza a pájaros, 1934; El arte de birlibirloque - La estatua de Don Tancredo - El mundo por montera 1961; Ilustración y defensa del toreo, 1974; Beltenebros y otros ensayos sobre literatura española Barcelona, 1973; El clavo ardiendo, 1974; La importancia del demonio y otras cosas sin importancia, 1974; Al fin y al cabo: (prosas) 1981 etc.) o Manuel Azaña (Ensayos sobre Valera), entre otros.
La estructura del ensayo es sumamente flexible, ya que toda sistematización es ajena a su propósito esencial, que es deleitar mediante la exposición de un punto de vista persuasivo que no pretende agotar, sino explorar un tema, como sí haría (y sistemáticamente) el género literario meramente expositivo del tratado; por eso estas indicaciones son meramente orientativas.
[4] Por eso su estructura, a nivel macro estilístico o micro estilístico, puede ser: Esta flexibilidad, que permite a una persona escribir un texto expresando lo que sabe, siente y opina sobre cualquier tema, es muy empleada en la educación.
[5] Un ejemplo de los pasos a seguir por un estudiante que pretende escribir un ensayo escolar podrían ser los siguientes.
Lo primero y antes de redactarlo hay que documentarse sobre el tema elegido hasta alcanzar un conocimiento suficiente lo cual supone buscar la información necesaria consultando fuentes bibliográficas o de cualquier otro tipo.
El segundo paso sería organizar las ideas teniendo presente para quién se escribe, qué interesa exponer y cómo hacerlo mejor.
Cuando realizamos un ensayo de análisis literario en la introducción ponemos al lector en antecedentes sobre la obra que vamos a tratar y lo situamos el aspecto concreto de ésta que queremos analizar en nuestro ensayo.
Se sostiene la tesis, ya probada en el contenido, y se profundiza más sobre la misma, ya sea ofreciendo contestaciones sobre algo o dejando preguntas finales que motiven al lector a reflexionar.
Esta última parte mantiene cierto paralelismo con la introducción por la referencia directa a la tesis del ensayista, con la diferencia de que en la conclusión la tesis debe ser profundizada, a la luz de los planteamientos expuestos en el desarrollo.
Antes de escribir un ensayo, es conveniente documentarse y tener clara la intención del mismo tema.
En el caso de un ensayo expositivo, deberá realizar una clara delimitación del tema.
En la segunda de las partes, el desarrollo, es conveniente que se atenga a aspectos como son los siguientes: análisis, contraste, definición, clasificación, causa y efecto.