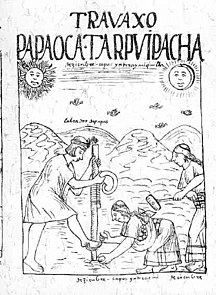Pueblo de indios
Se idearon con el fin de realizar un cobro más eficiente de los tributos, para instruir en el cristianismo a la población y para otorgarle a esta un trabajo.
En sus Comentarios Reales, el Inca Garcilaso de la Vega utiliza el mismo término "reducciones" para designar los pueblos conquistados por los Incas que eran leales al imperio incaico.
Por lo mismo, incluso las leyes civiles dictadas por la corona en las décadas que siguieron a su instalación estaban orientadas a asegurar, hasta en los pueblos más pequeños, la realización permanente de actividades rituales cristianas: Un argumento sobrenatural es agregado por algunas fuentes.
Se creía necesario alejar a los indígenas de la vida eremítica en parajes desiertos, pues en esos lugares habrían morado a sus anchas los demonios y otras criaturas luciferinas.
Habitualmente toda la infraestructura nombrada, con la excepcional salvedad de la capilla, era bastante ligera e informal, pudiendo una sola choza cumplir las funciones de casa del cacique, calabozo y cabildo.
El cacique y su cabildo actuaban como colaboradores de este último.
Por otra parte, la estructura social había sido fuertemente remecida por la Conquista, por lo que el cacicazgo era un institución sumamente frágil y moldeable a los intereses de los españoles: Alrededor del pueblo existían ejidos o parcelas destinadas al trabajo comunitario y el autoabastecimiento, pero fuera de estos límites inmediatos el pueblo estaba cercado por las tierras del encomendero, que con el tiempo definieron en propiedades más sólidas: las haciendas.
Muchos barrios de las actuales capitales latinoamericanas fueron, asentamientos indígenas organizados por las autoridades durante la Conquista y la Colonia.
Esto obligó a la reubicación, en Mesoamérica, de numerosos altépetl que habían sido originalmente instalados, priorizando su cercanía a las fuentes de agua, en quebradas y serranías.
Luego vino una série de disposiciones reales que consagraron la política de Congregación: las reales cédulas de 1545 y años siguientes impulsaron la reubicación y fueron acumulando instrucciones acerca del régimen que debía imperar en los nuevos asentamientos.
Debido a este problema surgió la necesidad de regularizar y determinar qué tierra había sido entregada en merced o era ocupada legítimamente.
En esta misma zona, a mediados del siglo XVII se contabilizaban los pueblos de indios existentes.
Fray Gaspar de Villarroel, en informe al Gobernador don Martín de Mújica, anotaba en las doctrinas de Choapa a Cauquenes la existencia de los siguientes pueblos: Además de El Salto, Quilicura, Huechún, Llopeo, Pico, Tango, Aculeo, Chada, Maipo, El Principal, Malloa, Copequén, Rapel, Colchagua, Pichidegua, Peumo, Nancagua, Teno, Rauco, Peteroa, Lora, Gualemo, Mataquito, Gonza, Ponihue, Vichuquén, Huenchullami, Duao, Rauquén, Pocoa, Putagán, Cauquenes y Chanco.
Posteriormente se incluye Longomilla, donde existen numerosos asentamientos de indígenas.