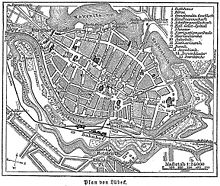Historia de las ciudades
s Los asentamientos humanos, aun en sus formas más simples, requieren acuerdos sociales para asegurar el equilibrio del grupo, y de la fragilidad o solidez de dichos acuerdos depende fundamentalmente la estabilidad necesaria para la convivencia.
En su acepción vulgar, el término ciudad hace referencia a aglomeraciones humanas que realizan actividades distintas de las agrarias.
El ordenamiento del espacio debía ser coherente con la cosmogonía y la orientación astrológica de cada cultura.
En Mesopotamia, por su parte, las ciudades son pequeñas y amuralladas; tenían un trazado irregular, el cual se fue haciendo reticular con el paso del tiempo.
En el Egipto Antiguo, el espacio urbano se estructuraba teniendo en cuenta la orientación de los puntos cardinales en dos ejes, Norte-Sur (paralelo al Nilo) y Este-Oeste (el trayecto solar).
La ciudad egipcia plantea una organización espacial con arreglo a un orden jerárquico, situando en el centro urbano los templos y palacios.
La necrópolis, las pirámides, el valle de los reyes, todos se encuentran al oeste.
El inicio del pensamiento urbano se suele situar por los estudiosos en las ciudades ideales de Platón y Aristóteles.
Junto al ágora, destacan en la ciudad griega la relevancia de sus templos, palacios, museos, gimnasios, teatros, parques urbanos, bibliotecas.
Todo ello constituye un conjunto que responde a la geometría espacial de la época.
Pero la aportación romana más original se halla en los campamentos militares, como corresponde al sentido práctico de esta civilización.
Hay que distinguir entonces entre la ciudad de Roma propiamente dicha y las ciudades incorporadas al imperio romano, es para estas ciudades que el plan castrense desarrolla una estructura urbana, especialmente pensada para controlar militarmente la ciudad tomada.
Estas ciudades se desarrollaron con la expansión agrícola iniciada en el siglo XII que generó prosperidad económica y favoreció los intercambios comerciales que se realizaban en núcleos urbanos ya existentes, aunque despoblados desde el fin del Imperio Romano.
En algunas ciudades se siguieron utilizando las cloacas, acueductos y baños de origen romano.
El auge del pensamiento racional durante este periodo determinó un resurgir de las concepciones aristotélicas y platónicas sobre la ciudad.
Una ciudad donde el arte urbano adquiere un protagonismo importante, cuyas calles invitan al paseo y a la conversación.
Recién en las últimas décadas del Renacimiento la industria comienza a generar nuevos asentamientos urbanos.
Los elementos formales cobran fuerza frente al carácter humanista de la polis griega.
En el arco exterior se sitúan las crecientes masas residenciales, constituidas por la nueva mano de obra inmigrante para la industria.
En estos barrios se concentra la masa laboral, que comparte la periferia con las grandes e insalubres instalaciones industriales.
Ahora, el nuevo entramado de intereses nacido al amparo del “desarrollismo industrial”, convertirá al urbanismo en una trama social y política,[6] donde los poderes públicos tendrán que intervenir para reducir las tensiones que se generan en este campo cada vez más conflictivo.
La ciudad jardín se plantea no solamente como una inversión ventajosa en el plano social, sino también como un proyecto financieramente rentable.
En España, donde la actividad urbanística ha sido mucho más escasa, irrumpe la figura de Arturo Soria.