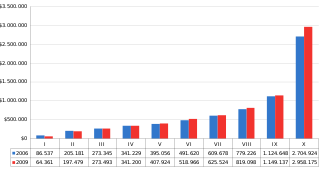Demografía de Chile
[1] Las estadísticas oficiales recogidas por el censo consideran la pertenencia a pueblos indígenas u originarios, más no la identificación con otros grupos fuera del estándar de la nacionalidad chilena.
[10][11] La población que se declara no indígena representa un 88,9% del total.
Respecto a los pueblos indígenas, un 9,1% se declaró mapuche, 0,7% aymara y 1% perteneciente a otros pueblos indígenas, entre ellos los rapanui, atacameños, quechuas, kollas, diaguitas, kawésqar, yaganes o yámanas.
En conjunto, aquello ha dialogado con las distintas construcciones identitarias en torno a la nacionalidad, incluyendo perspectivas eurocéntricas y la exaltación del mestizaje como instrumentos de diferenciación racial.
Esta nueva aristocracia castellano-vasca formaría lo que sería la base de la clase dirigente chilena.
[28] Durante las guerras de independencia muchos esclavos libertos abandonaron forzosamente el país con rumbo al Perú, ya que componían gran parte del ejército independentista.
Estos alemanes (también suizos y austriacos), notablemente atraídos por la composición natural de las provincias de Valdivia, Osorno y Llanquihue, se instalaron en las tierras regaladas por el gobierno chileno para poblar la región.
También se registra un gran número de otros europeos principalmente alemanes, españoles, italianos, suizos, franceses, croatas e ingleses llegados a Chile tras la primera y Segunda Guerra Mundial, especialmente en el sur.
Estos datos se basan en los resultados obtenidos por los censos realizados en el país durante su historia republicana.
[52][53][54] Pese a que la emigración ha disminuido durante la última década, en 2005 se determinó que 487 174 chilenos residían fuera de Chile,[55] representando cerca del 3 % de la población total estimada del país en ese año —16 267 278 habitantes—.
[56] Del total de chilenos emigrados, la mayor parte se encontraba en Argentina[57] (43,3 %), Estados Unidos (16,6 %), Suecia (5,6 %), Canadá (5,2 %) y Australia (4,8 %).
La tasa de migración, (diferencia entre inmigrantes y emigrantes) llegó el año 2002 a 0.00, lo que indica una virtual igualdad entre ambos grupos.
Aunque la población de Chile se ha quintuplicado durante el siglo XX, la tasa de crecimiento intercensal 1992-2002 fue del 1,24 % anual,[58] la que debería seguir bajando durante los próximos años.
En la región, Chile integra junto a la Argentina, Cuba y Uruguay, el grupo de países con una transición demográfica avanzada, caracterizada por poblaciones con natalidad y mortalidad moderada o baja, lo que se traduce en un crecimiento natural bajo, del orden del 1 %.
Las proyecciones indican que en 2010 esta cifra alcanzaría casi el 13 % de la población total.
Ese valor, se ha mantenido constante en los últimos años, lo que sitúa a Chile como uno de los países con más baja fecundidad de América Latina, junto con Cuba, entre otros.
Su número apenas ha variado con respecto a la de hace una década, en parte por la progresiva emigración de su población desde la ciudad hacia los nuevos suburbios, San Bernando, Puente Alto, Buin, Paine, Peñaflor y Colina, entre otros.