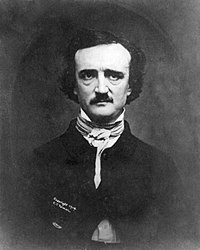La Inquisición en la ficción y el arte
Los grabados, que en este caso representan a la Inquisición portuguesa, fueron muy populares y se emplearon para ilustrar otros libros hasta el siglo XVIII, como fue el caso del Historia Inquisitionis (1969) de Limborch y su traducción al inglés (1731) de Chandler.
La imagen u otras copiadas de ella, aunque incorrecta, al colocar a varios reos que son torturados a la vez para ahorrar espacio en el papel, es quizás una de los más famosos y que más han sido reproducidas.
Para Peters, la Leyenda Negra será universalizada en el siglo XIX por dos grandes artistas: Goya y Dostoyevski.
Sin embargo, estos grabados no están dirigidos tanto contra la Inquisición como contra determinadas supersticiones y creencias populares, y no tanto del siglo XVIII como del siglo XVII.
Entre 1799 y 1814 se centra pictóricamente en la Guerra de la Independencia, pero retomará el tema al finalizar ésta.
Más tarde podría observar el comportamiento de la Inquisición durante la Restauración absolutista y, durante el Trienio liberal, se volcará con más furia contra la Iglesia y en particular contra la Inquisición.
Algunos de los personajes que aparecen están nombrados: Torrigiano envuelto en una manta en su prisión, o Diego Martín Zapata, encadenado en un calabozo.
De ser una institución anticuada, que se asienta sobre supersticiones y un pueblo ignorante, una institución específicamente española, pasa a convertirse en un símbolo de la injusticia universal, que opera por igual en todas partes, con el mismo propósito y sus víctimas ya no sólo son locos o ignorantes -como se ve en sus Caprichos-, sino también los inocentes, los sabios y los héroes.
Voltaire no tuvo un conocimiento profundo de la Inquisición hasta ya entrado en años, pero la usó a menudo para afilar su sátira y ridiculizar a sus oponentes, como lo muestra su Don Jerónimo Bueno Caracúcarador, inquisidor que aparece en Histoire de Jenni (1775).
Hacia el siglo XVII ya existía un volumen suficiente de materiales sobre la Inquisición como para que los autores de teatro y novela tuvieran un terreno fértil en el que cosechar sus argumentos y personajes.
El relato tuvo una influencia enorme en los autores posteriores, así por ejemplo Voltaire se basará en ella para contar su Candide.
Posiblemente sea la primera historia que contiene el tema del inquisidor cruel y libidinoso.
Se caracteriza por transcurrir su acción en un Medioevo indeterminado (entre el 1200 y el 1750) que combina elementos de varios países europeos en el que se contrastan el terror del marco escénico – viejas ruinas, naturaleza salvaje, conventos, calabozos, etc. – y de los personajes – fanáticos religiosos, padres descastados, etc. a menudo religiosos católicos, sobre todo inquisidores y jesuitas – con la inocencia del protagonista, habitualmente jóvenes virtuosos, «naturales», de gran sentido común y de religiosidad benévola.
Finalmente Ambrosio es juzgado por el Gran Inquisidor en persona, con un tratamiento ambivalente del tribunal: por una parte justiciero, por otra se informa al lector sobre el horror del tribunal que lo interroga sufriendo las torturas más dolorosas que hayan sido inventadas por la crueldad humana para hacerle confesar, además de los crímenes cometidos, otros de los que es inocente.
Julian (1800), The Three Spaniards (Los tres españoles; 1800), Zastrozzi (1810) de Shelley y la última gran novela gótica que se publicó: Melmoth the Wanderer (Melmoth el errabundo; 1820) de Charles Robert Maturin.
Godwin: A Tale of the Sixteenth, Seventeenth, and Eighteenth Centuries (1800) de Edward du Bois.
La obra también ilustra al inquisidor libidinoso en Don Luis García, la cabeza de la Inquisición como sociedad secreta instituida por el papa Alejandro VI.
Una de las primeras novelas en las que aparece el inquisidor libidinoso es Cornelia Bororquia, atribuida a Luis Gutiérrez y publicada en París en 1801.
La historia trata sobre Dolores Argoso, hija del Gobernador de Sevilla, que es deseada por el Gran Inquisidor Pedro Arbués.
Finalmente Arbués es asesinado por su favorito, José, que en realidad es una mujer disfrazada, Paula, violada anteriormente por el Inquisidor.
El impulso dado al tema por Schiller hará que se publiquen varias obras y alguna ópera con la misma historia.
La ópera más famosa sin duda será el Don Carlos de Giuseppe Verdi.
Los libretistas franceses Joseph Mery y Camille du Locle emplean la obra de Schiller para los textos, pero Verdi retrabajará los libretos para acercarlos más al Don Karlos original y aumentar sus aspectos políticos.
Según Peters, el libro que más ha influido en la imagen moderna del Gran Inquisidor ha sido sin duda la novela Los hermanos Karamázov (1879) de Dostoyevski.
Roma no es para él una religión, sino la continuación del Imperio romano, un estado en realidad.
La Leyenda fue reinterpretada por multitud de obras literarias, estudios sociológicos y periodísticos, influenciados por El Gran Inquisidor de Dostoyevski, y aplicados a casos como el régimen soviético, la Italia fascista, la Alemania Nazi, la Polonia comunista o los Estados Unidos.
En 1936, el judío alemán Hermann Kersten publica Ferdinand und Isabella (Fernando e Isabel), una velada crítica a la persecución judía de los nazis.
La complejidad de los fenómenos del siglo XX y, por lo tanto, una comparación más compleja con la Inquisición, será captada de forma más sutil por Stefan Andres en su novela El Greco malt den Grossinquisitor (El Greco pinta al Gran Inquisidor; 1936).
Andres, que era opositor al régimen nazi y pasó la guerra en Alemania, emplea la Inquisición como metáfora de la opresión.
Su amigo y lector George Orwell también empleará ecos de la Inquisición en sus obras, aunque el mito comenzaba a perder fuerza e importancia.