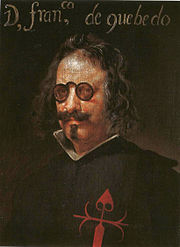Sueños y discursos
Junto con La vida del Buscón, es la obra más conocida y compleja de Quevedo.
[2] Todos destacan por sus juegos conceptistas, sus alegorías y el riquísimo léxico del autor.
En 1610 la censura inquisitorial frustró el intento de Quevedo por publicar sus tres primeros Sueños.
[10] El hecho de que la visión soñada no constituya un elemento común a los cinco textos da una idea de que Quevedo no empleó ningún plan para escribir su obra.
[13] Cada uno constituye una unidad subrayada por la misma temática, fantasía moral y burlas ultraterrenas.
[20] Es una de las obras más audaces del barroco español, tanto por su temática como por su lenguaje.
Quevedo emplea temas archidifundidos por la Iglesia para luego reinterpretarlos, a fin de combinar las temáticas cultas con la tradición popular.
Aunque muchos autores suponen que Quevedo mantiene una actitud reformista, la conclusión generalmente aceptada pone en primer plano la dimensión puramente literaria, disminuyendo el alcance social de los Sueños.
[29] Otros autores, como James O. Crosby, matizan esta hipótesis al señalar que el ataque no es contra el sistema en sí, sino contra la monstruosa corrupción que amenazaba incluso la propia vigencia del aparato monárquico.
[30] Es el primer Sueño, y se caracteriza por ser el más escueto, jocoso y desenfadado, a diferencia de otras obras quevedescas del mismo período como La vida del Buscón.
[38] Una escena que podría considerarse majestuosa y soberana se convierte en una parodia plagada de ironías e irreverencias.
[39] A diferencia del Juicio, esta sátira es la primera presentada en forma de discurso o coloquio entre un interlocutor y el Diablo.
[47] Situar un exorcismo en dicho lugar es una alusión encubierta al poder de la campana, que protegía contra los rayos y los demonios.
La Inquisición, representada por su santo patrono —san Pedro Mártir—, era omnipresente en todos los aspectos del país, ejercía una influencia demasiado poderosa que Quevedo intenta retratar en su discurso.
[52] El último párrafo del texto contiene cuatro citas sobre sujetos que tradicionalmente han sido tenidos por malos, como Herodes Antipas o Caifás,[53] a quienes Quevedo intenta analizar imparcialmente para descubrir la verdad de sus acciones.
Son citas complicadas y enigmáticas, que, sin embargo, ofrecen gran relación con los exorcismos.
[55] La razón más poderosa que se ha supuesto para este cambio podría ser la animadversión de sus contemporáneos a Quevedo, quien había satirizado a la represiva sociedad española en sus dos obras anteriores, también mencionadas por el madrileño en la introducción en un intento de afirmar su propiedad literaria sobre su serie.
La narración se centra en una persona de nombre desconocido que no puede obtener la paz, similar a Dante en El Infierno.
[63] Para ello, se sirve de sarcasmos, desfiguraciones y falsificaciones, recursos comunes en su obra.
[67] En las primeras líneas de discurso se menciona la condición humana de acuerdo al ascetismo contrarreformista, mientras que ya el segundo párrafo se convierte en una confesión personal sobre los errores mundanos del narrador.
Todo este conjunto guarda gran similitud con el poema Heráclito cristiano, escrito por Quevedo años después.
[69] La dinámica de todo el discurso plantea el conflicto, por momentos sin resolución, entre la ingenuidad y nobleza del joven que prefiere los placeres humanos frente al desengaño del viejo, que basa su experiencia en la vida y en la doctrina cristiana.
[71] El viejo critica muchos aspectos del comportamiento social de los personajes, discurso fuertemente enraizado con la tradición judeocristiana.
Quevedo satiriza especialmente las frustraciones sexuales y el machismo, asunto que ocupa casi la mitad de la obra.