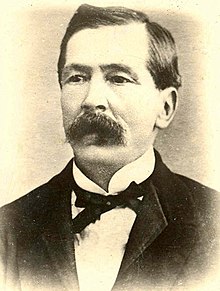Confederación Granadina
[5] Todas estas medidas abrieron el camino para las trasformaciones más profundas que iniciaron formalmente con la llegada al poder del liberal José Hilario López en 1849.
[6] En este ambiente reformista José Hilario López, incluso contra la negativa de varios sectores del Partido Liberal, expulsó del territorio nacional a la Compañía de Jesús, a quienes consideraba herramientas del Partido Conservador en medio de la lucha política que se vivía en ese momento.
[6] Aunque la revuelta fue rápidamente controlada por el Gobierno de López, este conflicto demostró que amplios sectores de la sociedad se oponían a las modificaciones que estaba implementando el Partido Liberal.
Incluso, debido a las reacciones encontradas que las modificaciones generaban al interior del mismo Partido Liberal, la colectividad se dividió entre las facciones más radicales, que después vendrían a formar parte del denominado Olimpo Radical, y aquellas que se mostraban más moderadas frente a temas claves como el estanco del tabaco.
En 1860 el conflicto se tornó nacional de la mano del presidente Mariano Ospina Rodríguez.
Pretendiendo devolver al Gobierno federal las atribuciones constitucionales que le permitirían intervenir en los asuntos locales, Ospina Rodríguez impulsó en 1859 una serie de leyes relacionadas con las potestades del Ejecutivo, el Ejército y el sistema electoral que generaron malestar en la mayoría de los estados soberanos, en especial en el Cauca, que estaba bajo el control de Tomás Cipriano de Mosquera, y en las zonas controladas por los radicales liberales.
[7] En este nuevo orden constitucional el país pasó a llamarse los Estados Unidos de Colombia.
[9] Esta misma disposición traería a su vez significativos problemas para los Gobiernos federales durante todo el periodo radical, que, al igual que en la Confederación Granadina, nunca lograron ejercer control o intervenir en las disputas entre los estados soberanos.
Así, el orden instituido en este marco terminó por hacerse insostenible debido a la anulación práctica del Gobierno federal por la eliminación de la mayoría de sus potestades, un fenómeno que afectó de forma sostenida el devenir del país a finales del siglo XIX.
En este sentido, el ejercicio constituyente encabezado por Mariano Ospina Rodríguez únicamente llegó a reconfirmar una realidad que ya era de hecho desde 1855 y que daría forma al federalismo, que en términos prácticos era ya un consenso entre la mayoría de los miembros de la élite nacional y provincial.
La división territorial partía de un criterio partidista, que debilitaba al liberalismo en sus principales bastiones políticos, además de anular las diferentes leyes sobre el sistema electoral estatal que habían producido las Asambleas provinciales.
Esta norma no implicaba ningún cambio sustancial a la Constitución, pero sí se convirtió de forma inmediata en un factor de tensión entre el Gobierno federal y los estados.
[2] Como tercera reforma, el presidente Ospina presentó una ley orgánica para la Fuerza Pública, que establecía que los cuerpos armados reclutados, organizados, instituidos y disciplinados por los Gobiernos estatales debían quedar supeditados al control del Ejecutivo federal en caso de guerra exterior o perturbación del orden público.
La primera, desde 1847 hasta 1859, se basó en procesos descentralizados que se dieron en varios de los estados soberanos (Magdalena, Santander, Bolívar y Cauca), con propósitos partidistas, por el control de los Gobiernos locales.
[2] Hay que recalcar, y así lo hacen las autoras, que la revuelta de 1860 fue tanto un evento armado como una lucha jurídica, así como una competencia discursiva donde los liberales, y en especial Mosquera, entendían que su lucha estaba legitimada en la defensa del orden constitucional federal (basado en principio en el federalismo, como proyecto de no intervencionismo del Gobierno central en los asuntos propios de los estados soberanos) que había sido quebrantado de forma ilegal por el presidente Ospina Rodríguez.
[15] Por un lado, es útil reconsiderar la existencia de diferencias realmente significativas entre el pensamiento de liberales y conservadores en lo que se refiere a la política económica que debían seguir los estados y el Gobierno federal.
En este sentido, José Antonio Ocampo plantea que en realidad entre las élites de los partidos, más allá de la supuesta relación liberal-comerciante-librecambista y conservador-proteccionista-artesano, no existe una diferencia sustancial entre las colectividades.
[15] Desde ambos lados del espectro político, el modelo del liberalismo económico y la liberación de los estancos fue en todos los casos un consenso, si se quiere tácito entre los diferentes Gobiernos liberales y conservadores que impulsaron reformas en su favor.
En primer lugar, durante todo el siglo XIX, la población colombiana continuaba siendo en esencia rural, con espacios autosuficientes que estaban pobremente interconectados entre sí y en crecimiento demográfico sostenido a pesar de las guerras.
En primera instancia, a través de la colonización y del asentamiento individual y familiar en los terrenos baldíos o no explotados, se trasformaron las zonas de frontera natural haciéndose productivas.
La segunda parte del siglo XIX fue, en términos generales, un periodo de expansión exportadora en que productos alternos a los tradicionales metales preciosos lograron encontrar ciclos de buena recepción en los mercados europeos.
[17] En términos generales, la población no estaba demasiado estimulada hacia la educación formal, puesto que en la mayoría de los centros educativos no se le instruía en conocimientos técnicos útiles para la producción agrícola, por lo que los saberes que les resultaban significativos a los individuos se adquirían en la misma práctica en las zonas productivas.
La consideración del papel de la religión en este periodo, en que la Confederación Granadina inaugura un periodo particularmente conflictivo en esta materia, demanda abordar por separado lo relacionado con la religión y la Iglesia.
Si el carácter profunda y mayoritariamente cristiano-católico de la población colombiana es innegable, sin embargo, el papel que los diferentes actores le asignan a la Iglesia como institución fue diferente.
Para el caso de la Nueva Granada, como lo propone Franz Hensel Riveros, la religión católica fue fundamental como elemento cohesionador de la sociedad y base del proyecto político del momento postindependentista.
[19] En términos prácticos, incluso por encima del respaldo que la organización católica les brindó a los realistas, los próceres de la independencia jamás pusieron en tela de juicio la preponderancia nacional del catolicismo.
[18] El tema fundamental de las controversias religiosas del siglo XIX se refiere no a la religión cristiana —a la que la mayoría de los liberales se inscribía, igual que su contraparte conservadora—, sino a las prerrogativas especiales que la unión Estado-Iglesia le permitía a la institución católica.
[18] En esta misma dirección, lo demuestra Fernán González, la equivalencia entre partido conservador e Iglesia nunca operó de forma directa.
A través de este último elemento, los liberales radicales, y antes el general Santander, vieron la posibilidad de introducir doctrinas que se entendían como fundamentales en el progreso intelectual y moral del país, como la filosofía positivista de Jeremy Bentham, que para el momento estaban condenadas y prohibidas por la Iglesia.
Las cordilleras Oriental, Central y Occidental dividían el país en regiones distintas.