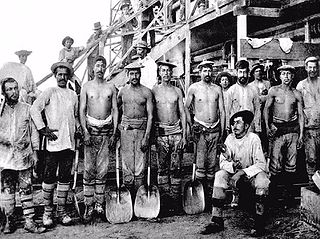Historia del salitre
Según una leyenda dos pobladores aimaras de la zona hicieron una fogata y hombre a arder la tierra que contenía caliche.
Dos años más tarde, en 1855, se eligió a Iquique como el puerto principal del comercio salitrero.
[3] En 1871 se inauguró el primer Ferrocarril Salitrero, que conectaba Iquique con la oficina salitrera La Noria, y en 1872 se fundaron dos de las oficinas salitreras más conocidas: La Palma y Santa Laura, la primera rebautizada varios años más tarde como Humberstone,[3] en honor al inglés James Thomas Humberstone, que llegó a administrar la oficina Agua Santa en 1875[2] y perfeccionó el proceso de extracción del salitre mediante su sistema Shanks,[3] eligiendo Caleta Buena como el lugar para embarcar y exportar el mineral.
En 1860, el chileno José Santos Ossa descubrió salitre varios cientos de kilómetros más hacia el sur del territorio peruano de Iquique, en el sector boliviano que varias décadas más tarde se denominaría Aguas Blancas.
Como resultado de este hallazgo, comenzó a explotar salitre en esas tierras y hacia el interior.
[3] En 1888 el empresario inglés John Thomas North fundó la empresa The Tarapacá Water Works Company.
En la actualidad, quedan pocas oficinas salitreras en pie, erigiéndose como pueblos fantasmas, las cuales se encuentran en su mayoría en mal estado.
Este último uso provocó su desarrollo, ya que al aumentar las guerras de independencia su explotación se incrementó con fines militares.
Zapiga, Pampa Negra y Negreiros, emergieron como los primeros centros de extracción del mineral.
Mediante tratados firmados con el Perú y Bolivia, Chile se posesiona de la región salitrera.
Se presentaron dos alternativas, la primera era establecer un monopolio fiscal, donde el Estado se hiciera cargo del desarrollo de la actividad, que implicaba hacer importantes inversiones para poner las salitreras en marcha nuevamente, situación casi imposible, ya que la guerra había dejado en muy mal estado los recursos fiscales.
Durante los primeros años del siglo XX, se incrementaron las inversiones chilenas y alemanas, declinando la presencia inglesa.
Entre 1900 y 1929, se vivió el periodo de mayor enriquecimiento, que podría designarse como la «belle époque» chilena.