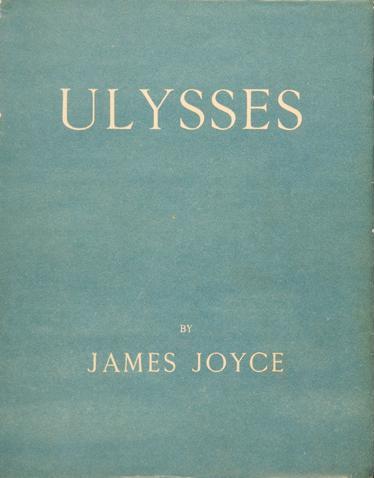La muerte de Virgilio
La muerte de Virgilio es una novela del escritor austriaco Hermann Broch,[1] en la que se narran las últimas dieciocho horas de vida del poeta Virgilio, quien enfermo y también atormentado por la idea de que tal vez ni la verdad ni la trascendencia hayan tocado su recién concluida Eneida, decide destruirla.
Y Albert Einstein, a quien el autor solía leerle fragmentos de su obra, confesaba que se sentía fascinado, pues según decía, en este Virgilio "el enigma permanece siempre abierto.
Para George Steiner, la versión en inglés resulta indispensable para comprender el texto original.
La editorial Viking Press la rechazó, ya que como le dijeron al autor, no precisaban otro James Joyce.
Al año siguiente apareció en Buenos Aires la versión en español, editada por Jacobo Peuser.
Una semana después de publicarse el libro en alemán e inglés, Marguerite Young escribió para el New York Times Book Review una larga y elogiosa reseña titulada "A Poet´s Last Hours on Earth", pero una huelga de linotipistas impidió que el diario se distribuyera ese domingo.
En los meses posteriores, sin embargo, se produjo una avalancha de críticas y reseñas sobre la novela, pese a lo cual la empresa resultó en un fracaso editorial.
Las visiones que se animan ante Virgilio resultan, a pesar de su apasionamiento, distantes.
Juicio de su labor con su consiguiente lamento por entender que su intuición condujo a su poesía solamente hasta los bordes del conocimiento; que éste no se consigue con palabras elegantes y bellas sino únicamente con la realización de la muerte, y que por ello mismo su obra cumbre debe ser quemada.
Destruir su obra para restituirse así a un orden moral, un orden que lo despojará de la vanidad por aquello que ha escrito y lo investirá de pureza (y entonces "el sitio del sacrificio debía ser casto, casta la ofrenda, casto el sacrificante"); un orden, además, en el que no podrán subsistir monumentos inútiles con cánticos de alabanza al poder terreno, como su Eneida, donde no se había descrito al pueblo romano sino que demagógicamente se lo había ensalzado, algo que configuraba "un lodazal de desventura".
Lisanias, el muchacho griego que lo ha acompañado por las calles tras su arribo al puerto, se convierte en borroso símbolo de los servidores y esclavos que más adelante se alzarán contra sus opresores en Roma.
A Plocio y Lucio, los amigos de Virgilio, se agrega el emperador César Augusto.
Los amigos y el emperador argumentan recurriendo a ciertos lugares comunes acerca de lo excelso del arte en general y del arte en particular contenido en el poema.
Él reconoce, pese a todo, la grandeza y la legitimidad de la palabra poética y del conocimiento que ésta propicia, pero se trata de un simulacro, algo que el Estado romano debe evitar; y lo hará convirtiéndose en la encarnación terrenal de ese orden establecido desde siempre por los dioses.
Virgilio, por su lado, siente que entregando su libro a las manos del emperador, un libro que, en la febril noche anterior lo supo, solamente había rozado el conocimiento, se libera y puede emprender sin trabas su viaje hacia el Verbo.
Y en su ensayo sobre Joyce: "Hoy, el escritor se ve obligado a entrar en posesión de la herencia que la humanidad en su aspiración al conocimiento le ha dejado.