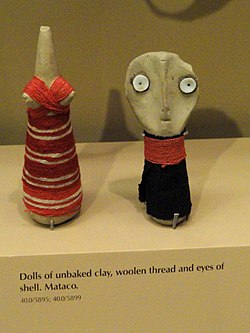Wichís
Este pueblo vive en la región que denominan Zlaqatahyi o nuestra selva, correspondiente a 12 comunidades ubicadas al oeste del río Itiyuro, y previamente se los refería como parte de los wichís del Itiyuro.
[8] Hacia el siglo XVI los wichís habitaban las zonas occidentales del Chaco Central Austral, que integran la región del Gran Chaco, principalmente la margen izquierda del río Bermejo entre los 21° S y los 22° 55' S. Tiempo después, presionados por la invasión de los ava guaraníes y su propio crecimiento demográfico se desplazaron hacia el norte del río Bermejo y hacia el sureste de la región chaqueña.
En épocas más recientes los montaraces son identificados con aquellos que resisten a la colonización occidental.
Ya en el siglo XVI los wichís adoptaron un sedentarismo casi completo, poseyendo paraderos y asentamientos en las orillas de los ríos.
La familia era generalmente monógama aunque los caciques solían tener más de una mujer.
Muchos antropólogos atribuyen a los wichís origen patagónico o pámpido aunque con indudables influjos y aportes amazónidos y ándidos lo cual se ve reflejado en sus tallas: sus estaturas son generalmente menores que las de otras etnias chaquenses de la familia pámpida.
El jesuita Joaquín Camaño y Bazán escribió en Noticia del Gran Chaco en 1778:[22]
En 1756 los jesuitas fundaron la Misión de San Ignacio sobre el río Ledesma para tobas y matacos.
El jesuita Lorenzo Hervás y Panduro en su Catálogo de las Lenguas de las Naciones Conocidas en 1800 agregó al grupo mataco a los palomos y los ojotas (u oxotas) mencionados por Lozano, pero tampoco identificables en su época.
[25] El padre Doroteo Giannecchini en 1897[26] refiere que en el sector noroeste del área wichí (cerrado al oeste por las estribaciones andinas de la cordillera de Pirapó, al noreste por el río Pilcomayo y al sur por el río Piquirenda y los bañados del río Itiyuro) vivían los matacos nocten u octenai.
Los matacos del río Bermejo concentrados en San Ramón de la Nueva Orán y en Embarcación eran conocidos como vejoces y se supone que son descendientes de los antiguos mataguayes, luego llamados huesucos o hueshuos.
Los matacos de la ribera sur del río Pilcomayo desde el paralelo 22° hasta Puerto Irigoyen eran llamados güisnai o guisnay, mientras que las bandas ubicadas en el sector sudeste hacia El Impenetrable eran conocidas como montaraces.
Las mujeres, en pequeños grupos, salen al monte a cosechar, ellas desfibran la hoja, hilan, tiñen y tejen.
De cada chaguaral solo eligen aquellas plantas que tienen el tamaño y la calidad requerida.
Eligen las hojas, sacan las espinas, y las pelan, separando las fibras de la parte externa.
El hilado se hace uniendo varias hebras, torciéndolas con un movimiento veloz de las manos sobre el muslo.
Se tiñe el hilo, usando varios tintes (negro, marrón, gris, rojo son los más usuales) preparados sobre la base de plantas del monte.
Después hace una segunda vuelta entrecruzando los hilos de tal modo que sin apretar el nudo queda la malla abierta.
Desde el principio del siglo XX, partes significativas de su tierra ancestral han sido ocupadas por foráneos, y lo que antes era monte o sabana se degradó enormemente debido a la deforestación, la introducción de ganado y más recientemente a la introducción del cultivo de soja.
El gobierno nacional prometió discutir el asunto con el gobernador de Salta, Juan Carlos Romero.
Sucede en Rivadavia Banda Sur, donde padecen desalojos violentos, ataques de bandas armadas y un empresario que se adueñó de quince fincas con complicidad política y judicial.
Un diario argentino alertó sobre el accionar de grupos armados que amenazan a los pobladores.
Asimismo denunció que la fiscal Mónica Viazzi y el diputado nacional y empresario Alfredo Olmedo, que recibió 360 000 hectáreas del gobernador Juan Carlos Romero en la década de 1990 (para agro, previo desmontes) y también avanzan de forma intimidatoria contra campesinos e indígenas wichi.